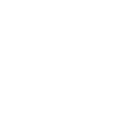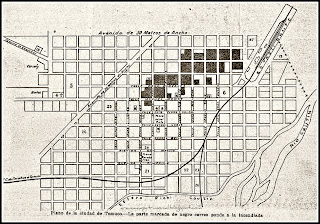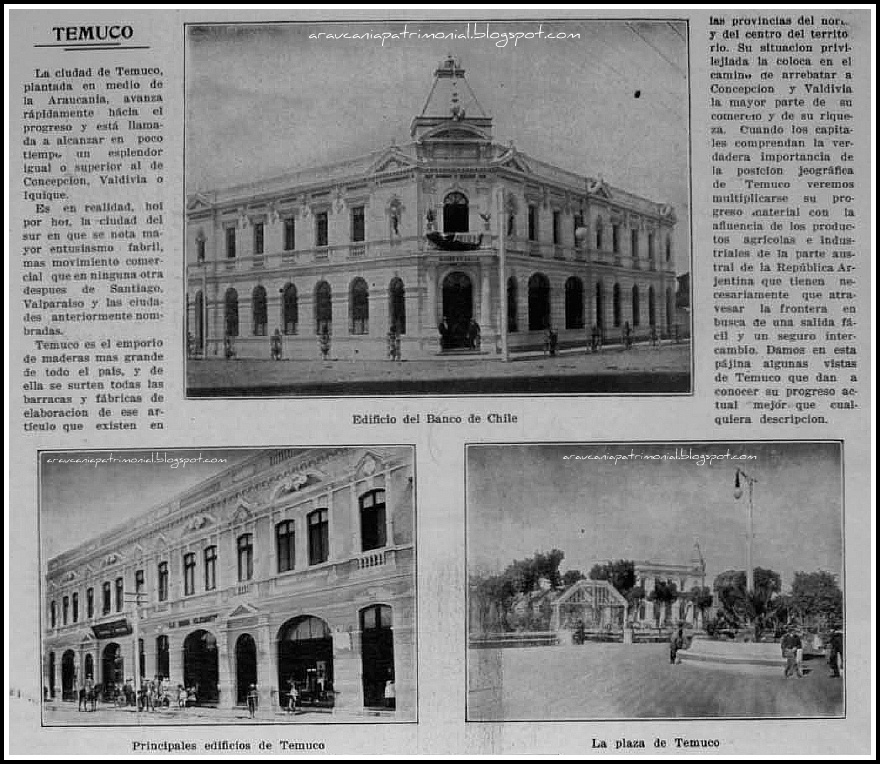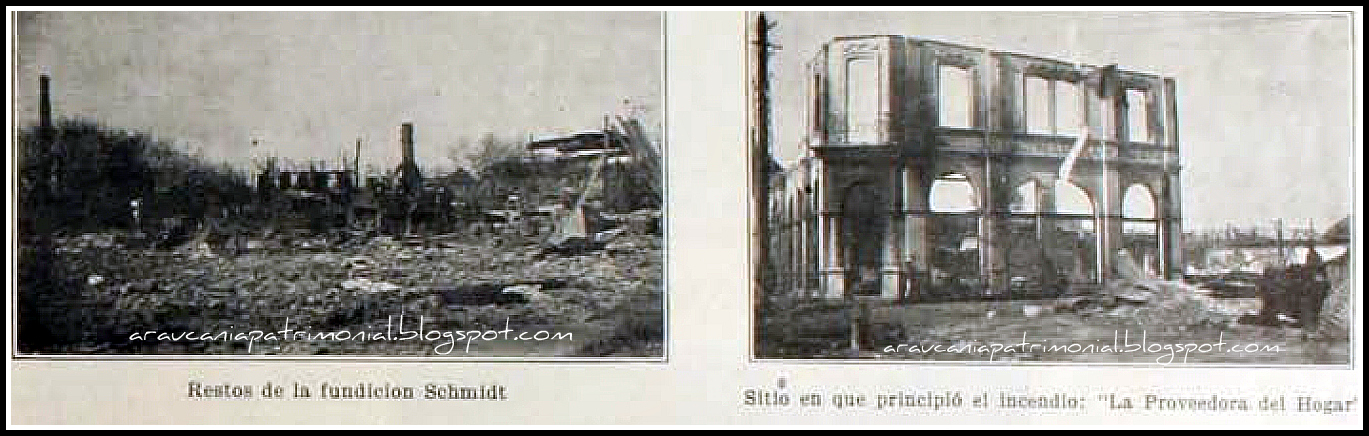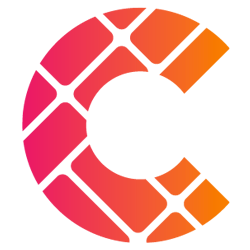La biblioteca de Babel
Se cumplen ahora 25 años del memoricidio de Sarajevo, que es como Juan Goytisolo llamó al incendio que acabó en 12 horas con seis siglos de cultura. Usted se acuerda, no lo niegue, y si no se acuerda por su memoria histórica, se acordará por su memoria sentimental, porque la destrucción de la biblioteca de Sarajevo y el cielo de la ciudad cubierto durante días de páginas ennegrecidas, se convirtieron en la imagen icónica de una guerra que nos parecía lejana entonces, pero que hoy nos sirve para explicarnos muchas cosas.
No hay nada como destruir una biblioteca para demostrar al mundo lo fácil que resulta cargarse una civilización. Porque no se trata solo de arrojar los libros a las llamas como hicieron el cura y el barbero del Quijote por aquello de que muerto el perro se acabara la rabia. No.
Meterle el cerillo a una biblioteca es mucho más, «donde se queman libros, se terminan quemando también personas» decía Heinrich Heine. Y no hace falta irse a Alejandría, ni a los autos de fe de Cisneros en Granada, ni siquiera al Berlín de Hitler tan dado a la piromanía libresca. Mucho más recientes están la quema de la biblioteca nacional de Bagdad,–cuyas llamas, junto con la destrucción de la estatua gigante de Sadam Husseim son la imagen más potente de la caída de Irak– o el incendio del Instituto Egipcio, que acabó, en aquella primavera árabe de 2011, con la más importante colección de mapas y manuscritos del país.
De entre los restos de la biblioteca de Sarajevo, los bibliotecarios y los vecinos intentaron salvar, aún bajo las balas de los francotiradores, parte de la herencia multicultural de la zona que había quedado reducida a cenizas, como un macabro paradigma de lo que estaba sucediendo en Yugoslavia. La imagen, sin duda, dantesca, sirvió para reconciliarnos con el espíritu que logró imponerse a la barbarie, y como en la novela de Ray Bradbury, la reconstrucción de la sociedad comenzó reconstruyendo en la memoria lo que había sido la biblioteca nacional.
Es por eso, por lo que cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas, como un tributo debido a la labor callada que desde las bibliotecas se hace por la preservación y la conservación de lo que somos y de lo que fuimos y de lo que, tal vez, seamos algún día. Porque en el fondo, sabemos que estamos hechos de palabras y que la historia –ese bálsamo de Fierabrás que sirve para explicar todo– se asienta sobre los testimonios recogidos en los libros. Quizá lo único que nos salva de la ignorancia.
Que se lo digan, si no, a los vecinos de Darayya, en Damasco, que en medio de los bombardeos de la ciudad sitiada, sintieron la necesidad de recuperar de entre los escombros lo único que la guerra no podría arrebatarles. Su dignidad hecha libros. Y en medio de la guerra, combatientes rebeldes, vecinos, niños incluso, se unieron para comenzar a construir una biblioteca subterránea. Un lugar, al principio, donde recuperar la calma y la tranquilidad que el caos y la destrucción les habían arrebatado. Un lugar, al final, donde alimentar la esperanza de que las cosas pudieran cambiar.
Consiguieron libros –más de 14.000– con los que formar colecciones desdentadas que, de manera insolente, desafiaban al peor de los destinos. Primero libros infantiles, toda la literatura nacional después, luego enciclopedias, más tarde manuales universitarios donde la población podía continuar formándose pese a todo. Subterráneamente, clandestinamente, secretamente… Durante cuatro años. Una sociedad secreta donde la población siria podía respirar, «la biblioteca me devolvió la vida, así como el cuerpo necesita comida, el alma necesita libros», decía Alahmar, uno de los impulsores de esta biblioteca, el único lugar del mundo, en el que Siria seguía siendo un país en paz.
A finales de agosto pasado, el régimen y los rebeldes de Darayya llegaron a un acuerdo. Los civiles fueron desplazados y la biblioteca se fue con ellos. No los libros, que fueron embalados y guardados en almacenes; con ellos se fue la memoria de su país, su biblioteca, la que nunca pudieron destruir del todo. Amjad tenía 14 años cuando comenzó el asedio, y encontró en la biblioteca subterránea un motivo por el que seguir viviendo. Los libros le permitieron crecer como persona, incluso le permitieron enseñar a leer a su madre, subvirtiendo de una manera descarada el orden natural, por el que los padres son los que enseñan a los hijos.
Por cosas como esta merece la pena celebrar el día, aunque a usted le parezca una frivolidad, con la que está cayendo. Tal vez Donald Trump se imponga en las elecciones a la «such a nasty woman» de Hillary Clinton; tal vez la semana que viene tengamos un gobierno oficial –aunque nunca caballero–; tal vez Teresa Rodríguez y Carmen Lizárraga consigan ponerse de acuerdo; tal vez el PSOE logre recomponerse ante el espejo roto de su propia militancia… Quién sabe. El mundo se ha convertido en una gigantesca torre de Babel.
Pero mientras haya una biblioteca sabremos que no todo está perdido, aunque no entendamos nada. En sus estanterías se guarda lo que fuimos por si alguien, alguna vez, quiere saber lo que podemos llegar a ser.
http://www.lavozdigital.es





Se cumplen ahora 25 años del memoricidio de Sarajevo, que es como Juan Goytisolo llamó al incendio que acabó en 12 horas con seis siglos de cultura. Usted se acuerda, no lo niegue, y si no se acuerda por su memoria histórica, se acordará por su memoria sentimental, porque la destrucción de la biblioteca de Sarajevo y el cielo de la ciudad cubierto durante días de páginas ennegrecidas, se convirtieron en la imagen icónica de una guerra que nos parecía lejana entonces, pero que hoy nos sirve para explicarnos muchas cosas.
No hay nada como destruir una biblioteca para demostrar al mundo lo fácil que resulta cargarse una civilización. Porque no se trata solo de arrojar los libros a las llamas como hicieron el cura y el barbero del Quijote por aquello de que muerto el perro se acabara la rabia. No.
Meterle el cerillo a una biblioteca es mucho más, «donde se queman libros, se terminan quemando también personas» decía Heinrich Heine. Y no hace falta irse a Alejandría, ni a los autos de fe de Cisneros en Granada, ni siquiera al Berlín de Hitler tan dado a la piromanía libresca. Mucho más recientes están la quema de la biblioteca nacional de Bagdad,–cuyas llamas, junto con la destrucción de la estatua gigante de Sadam Husseim son la imagen más potente de la caída de Irak– o el incendio del Instituto Egipcio, que acabó, en aquella primavera árabe de 2011, con la más importante colección de mapas y manuscritos del país.
De entre los restos de la biblioteca de Sarajevo, los bibliotecarios y los vecinos intentaron salvar, aún bajo las balas de los francotiradores, parte de la herencia multicultural de la zona que había quedado reducida a cenizas, como un macabro paradigma de lo que estaba sucediendo en Yugoslavia. La imagen, sin duda, dantesca, sirvió para reconciliarnos con el espíritu que logró imponerse a la barbarie, y como en la novela de Ray Bradbury, la reconstrucción de la sociedad comenzó reconstruyendo en la memoria lo que había sido la biblioteca nacional.
Es por eso, por lo que cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas, como un tributo debido a la labor callada que desde las bibliotecas se hace por la preservación y la conservación de lo que somos y de lo que fuimos y de lo que, tal vez, seamos algún día. Porque en el fondo, sabemos que estamos hechos de palabras y que la historia –ese bálsamo de Fierabrás que sirve para explicar todo– se asienta sobre los testimonios recogidos en los libros. Quizá lo único que nos salva de la ignorancia.
Que se lo digan, si no, a los vecinos de Darayya, en Damasco, que en medio de los bombardeos de la ciudad sitiada, sintieron la necesidad de recuperar de entre los escombros lo único que la guerra no podría arrebatarles. Su dignidad hecha libros. Y en medio de la guerra, combatientes rebeldes, vecinos, niños incluso, se unieron para comenzar a construir una biblioteca subterránea. Un lugar, al principio, donde recuperar la calma y la tranquilidad que el caos y la destrucción les habían arrebatado. Un lugar, al final, donde alimentar la esperanza de que las cosas pudieran cambiar.
Consiguieron libros –más de 14.000– con los que formar colecciones desdentadas que, de manera insolente, desafiaban al peor de los destinos. Primero libros infantiles, toda la literatura nacional después, luego enciclopedias, más tarde manuales universitarios donde la población podía continuar formándose pese a todo. Subterráneamente, clandestinamente, secretamente… Durante cuatro años. Una sociedad secreta donde la población siria podía respirar, «la biblioteca me devolvió la vida, así como el cuerpo necesita comida, el alma necesita libros», decía Alahmar, uno de los impulsores de esta biblioteca, el único lugar del mundo, en el que Siria seguía siendo un país en paz.
A finales de agosto pasado, el régimen y los rebeldes de Darayya llegaron a un acuerdo. Los civiles fueron desplazados y la biblioteca se fue con ellos. No los libros, que fueron embalados y guardados en almacenes; con ellos se fue la memoria de su país, su biblioteca, la que nunca pudieron destruir del todo. Amjad tenía 14 años cuando comenzó el asedio, y encontró en la biblioteca subterránea un motivo por el que seguir viviendo. Los libros le permitieron crecer como persona, incluso le permitieron enseñar a leer a su madre, subvirtiendo de una manera descarada el orden natural, por el que los padres son los que enseñan a los hijos.
Por cosas como esta merece la pena celebrar el día, aunque a usted le parezca una frivolidad, con la que está cayendo. Tal vez Donald Trump se imponga en las elecciones a la «such a nasty woman» de Hillary Clinton; tal vez la semana que viene tengamos un gobierno oficial –aunque nunca caballero–; tal vez Teresa Rodríguez y Carmen Lizárraga consigan ponerse de acuerdo; tal vez el PSOE logre recomponerse ante el espejo roto de su propia militancia… Quién sabe. El mundo se ha convertido en una gigantesca torre de Babel.
Pero mientras haya una biblioteca sabremos que no todo está perdido, aunque no entendamos nada. En sus estanterías se guarda lo que fuimos por si alguien, alguna vez, quiere saber lo que podemos llegar a ser.
http://www.lavozdigital.es