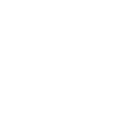Ambiorix, para tu claridad también es mi visión particular el que nada de lo dicho por el Comandante Goñi en esa entrevista dejaba ver un pesar por la presencia de Canes de Rescate Sin Fronteras.
Estás utilizando un navegador obsoleto. Este u otros sitios web pueden no ser mostrados correctamente.
Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Kiltro - Mi experiencia en Haití :: Galeria de Fotos (1200)
- Iniciador del tema KILTRO2CBSB
- Fecha de inicio
Espero tengas claro que en ningún momento emití opinión alguna respecto a tu particual visión, y solo contestaba a tu pregunta, en el post que me citas.
Saludos
Saludos
De hecho esta es la visión, particular también, de kiltro, quien demás está decirlo, viajó a haití con la comitiva.No creo que a Mr. Goñi le haya agradado mucho nuestra presencia en Haiti...
Espero tengas claro que en ningún momento emití opinión alguna respecto a tu particual visión, y solo contestaba a tu pregunta, en el post que me citas.
Saludos
Lo tengo más que claro estimado. Saludos
Una Consulta ....
Estimado Amigo Kiltro ....estoy esperando con muchas ganas su articulo ...o fue posteado en otro lugar ???...Le envie las fotos que me pidio ,espero que las tenga .
Un Gusto para mi, haberlo conocido en aquellas circunstancias. Un muy fuerte abrazo.
Estimado Amigo Kiltro ....estoy esperando con muchas ganas su articulo ...o fue posteado en otro lugar ???...Le envie las fotos que me pidio ,espero que las tenga .
Un Gusto para mi, haberlo conocido en aquellas circunstancias. Un muy fuerte abrazo.
Estimado Amigo Kiltro ....estoy esperando con muchas ganas su articulo ...o fue posteado en otro lugar ???...Le envie las fotos que me pidio ,espero que las tenga .
Un Gusto para mi, haberlo conocido en aquellas circunstancias. Un muy fuerte abrazo.
Estimado Christian un gusto para mi tambien haberte conocido, gracias por las fotos y el apoyo por esas lejanas tierras, saludos
Los 140 bomberos contra el terremoto
Puerto Príncipe no es Nueva York aunque sus 140 bomberos también merecen un lugar de honor en la historia de los héroes anónimos. No ocuparon tanto espacio en las televisiones ni en las primeras páginas de los periódicos internacionales, a veces más preocupados por el trabajo de sus voluntarios que de los haitianos, pero en estas semanas se deslomaron como los que más en arrancar vivos de las garras de la muerte, sofocar incendios y apuntalar viviendas que amenazaban con derrumbarse.
Su cuartel general está en lo fue la zona noble de la capital, junto a Camp de Mars, el parque de los héroes de la independencia, y el palacio presidencial, copia inexacta de la Casa Blanca y legado de la ocupación estadounidense de 1915 a 1934. Todo ese espacio, majestuoso a su manera, es hoy un campamento insalubre de miles de personas sin techo y que nadie se atreve a desmontar.
Hay cuatro vehículos autobomba de color rojo intenso preparados para salir, dos aparcados en la calle y dos en la cochera. El quinto se encuentra en la mesa de operaciones sometido a una revisión de achaques. En tiempos hubo un sexto, ya difunto y reducido a chatarra. Estos medios son un símbolo de lo que pesa el Estado en Haití, de cuáles son sus armas para enfrentarse a los desastres naturales y la mejor explicación de tanta ineficacia y descontrol: sólo 140 bomberos y cinco camiones para una ciudad de dos millones de habitantes.
A mediodía, cuando la solana del Caribe aprieta, una treintena de estos bomberos sestea, juega a las cartas, arregla motores en la parte trasera o charla en espera de una llamada. "Trabajamos desde la misma noche del terremoto. Este equipo no estaba de guardia pero nos incorporamos de inmediato. El principal problema eran los incendios, muchos provocados por bandas de delincuentes que después de robar en las tiendas las quemaban. Era muy difícil moverse. Las calles estaban llenas de escombros y de gente que no sabía adónde ir", dice Joseph Jordany, de 30 años, soltero y a cargo del niño de su hermano. "En mi familia están todos bien pero nuestra casa se desplomó".
Sus compañeros Joel Dumond, Joseph Sergoy y Charles Joel miran al suelo y cada poco asienten como si otra conversación paralela fluyera dentro de ellos. Las palabras de su amigo despiertan imágenes individuales de dolor. Todos han perdido sus hogares. El cuartel general en el que trabajan es de alguna forma un campamento de bomberos sin techo. Visten de faena, con los cascos protectores cerca y medidos los pasos que deben dar para subirse al camión, cada uno en su puesto. Son policías con una formación especial para trabajar como bomberos.
"El momento más duro de estos días fue el hallazgo de dos niños muertos. A uno le faltaba un trozo de cabeza; el otro, no tenía piernas", dice Joseph Jordany. Su forma pausada de hablar, de arrastrar las palabras, como si le pesaran antes de salir a los labios, debe ser un método secreto para controlar su emoción, de evitar las lagrimas. "El momento más hermoso sucedió al día siguiente del terremoto en el barrio Carrefur. Conseguí salvar a una niña de nueve años. Al principio sólo vi entre los escombros de una casa un antebrazo que se movía y comencé a escarbar con las manos hasta que la rescaté. No sé como se llama, pero hay días que viene su madre por aquí para saludarme y darme las gracias".
Otra vez las palabras a cámara lenta. Es difícil saber cuál de las dos emociones que se esconden en Joseph Jordany pesa más, la de la muerte o la de la vida. A diferencia de los cientos de voluntarios extranjeros que llegaron a Haití equipados con las mejores tecnologías para el rescate, de España también, y que realizaron un gran trabajo, estos bomberos haitianos carecen de billete de vuelta a un confortable Primer Mundo. Se quedan aquí, en el Tercero, atrapados en su destino, sin apenas medios y con la tragedia de dos millones de habitantes de Puerto Príncipe bailándoles en la retina. No se trata de un castigo, es sólo una forma extraordinaria de coraje.
Fuente ELPAIS.com, España
Puerto Príncipe no es Nueva York aunque sus 140 bomberos también merecen un lugar de honor en la historia de los héroes anónimos. No ocuparon tanto espacio en las televisiones ni en las primeras páginas de los periódicos internacionales, a veces más preocupados por el trabajo de sus voluntarios que de los haitianos, pero en estas semanas se deslomaron como los que más en arrancar vivos de las garras de la muerte, sofocar incendios y apuntalar viviendas que amenazaban con derrumbarse.
Su cuartel general está en lo fue la zona noble de la capital, junto a Camp de Mars, el parque de los héroes de la independencia, y el palacio presidencial, copia inexacta de la Casa Blanca y legado de la ocupación estadounidense de 1915 a 1934. Todo ese espacio, majestuoso a su manera, es hoy un campamento insalubre de miles de personas sin techo y que nadie se atreve a desmontar.
Hay cuatro vehículos autobomba de color rojo intenso preparados para salir, dos aparcados en la calle y dos en la cochera. El quinto se encuentra en la mesa de operaciones sometido a una revisión de achaques. En tiempos hubo un sexto, ya difunto y reducido a chatarra. Estos medios son un símbolo de lo que pesa el Estado en Haití, de cuáles son sus armas para enfrentarse a los desastres naturales y la mejor explicación de tanta ineficacia y descontrol: sólo 140 bomberos y cinco camiones para una ciudad de dos millones de habitantes.
A mediodía, cuando la solana del Caribe aprieta, una treintena de estos bomberos sestea, juega a las cartas, arregla motores en la parte trasera o charla en espera de una llamada. "Trabajamos desde la misma noche del terremoto. Este equipo no estaba de guardia pero nos incorporamos de inmediato. El principal problema eran los incendios, muchos provocados por bandas de delincuentes que después de robar en las tiendas las quemaban. Era muy difícil moverse. Las calles estaban llenas de escombros y de gente que no sabía adónde ir", dice Joseph Jordany, de 30 años, soltero y a cargo del niño de su hermano. "En mi familia están todos bien pero nuestra casa se desplomó".
Sus compañeros Joel Dumond, Joseph Sergoy y Charles Joel miran al suelo y cada poco asienten como si otra conversación paralela fluyera dentro de ellos. Las palabras de su amigo despiertan imágenes individuales de dolor. Todos han perdido sus hogares. El cuartel general en el que trabajan es de alguna forma un campamento de bomberos sin techo. Visten de faena, con los cascos protectores cerca y medidos los pasos que deben dar para subirse al camión, cada uno en su puesto. Son policías con una formación especial para trabajar como bomberos.
"El momento más duro de estos días fue el hallazgo de dos niños muertos. A uno le faltaba un trozo de cabeza; el otro, no tenía piernas", dice Joseph Jordany. Su forma pausada de hablar, de arrastrar las palabras, como si le pesaran antes de salir a los labios, debe ser un método secreto para controlar su emoción, de evitar las lagrimas. "El momento más hermoso sucedió al día siguiente del terremoto en el barrio Carrefur. Conseguí salvar a una niña de nueve años. Al principio sólo vi entre los escombros de una casa un antebrazo que se movía y comencé a escarbar con las manos hasta que la rescaté. No sé como se llama, pero hay días que viene su madre por aquí para saludarme y darme las gracias".
Otra vez las palabras a cámara lenta. Es difícil saber cuál de las dos emociones que se esconden en Joseph Jordany pesa más, la de la muerte o la de la vida. A diferencia de los cientos de voluntarios extranjeros que llegaron a Haití equipados con las mejores tecnologías para el rescate, de España también, y que realizaron un gran trabajo, estos bomberos haitianos carecen de billete de vuelta a un confortable Primer Mundo. Se quedan aquí, en el Tercero, atrapados en su destino, sin apenas medios y con la tragedia de dos millones de habitantes de Puerto Príncipe bailándoles en la retina. No se trata de un castigo, es sólo una forma extraordinaria de coraje.
Fuente ELPAIS.com, España