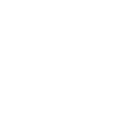Con el ruido de las sirenas de los dos carros que llegaron a las 00:28 la gente empezó a agolparse. La familia Ghisellini estaba por completo afuera de su casa, ubicada por la vereda de al frente. Entre la multitud que se fue agolpando, el bombero que comenzó a tirar agua con el manguerín a la ferretería parecía patético. La ferretería estaba comenzando a arder por la parte posterior y al lado, la bodeguita ya estaba envuelta en llamas, que abrasaban y abrazaban, casi con lástima, las planchas nuevas de la ferretería recién terminada de construir. “Tírale agua allá, eso ya está quemado!” le grité al bombero que estaba con el manguerín, señalándole los locales de ropa que estaban empezando a lanzar humo por la radiación. En eso, los vecinos y los trabajadores de todos estos locales (que llegaron con una rapidez increíble) comenzaron a mover los vehículos que estaban detrás de la ferretería. Mientras terminábamos de empujar un camioncito chino con mi papá y un grupo de unas 12 personas, vimos como un furgón Mitsubishi salía casi derritiéndose, pero a toda velocidad desde atrás de la ferretería. Mientras el bombero (solo, no habían más en ese momento) seguía enfriando el local que le señalé y la gente tiraba líneas hacia los grifos, empezaron a explotar los tarros que habían dentro de la ferretería. No sé si serían cilindros de gas para los sopletes o tarros de pintura, pero sonaron más de treinta o cuarenta con facilidad.
Las más de 60 personas que ya habían llegado a mirar huyeron hacia las esquinas y los carros tuvieron que moverlos para que no se quemaran. En esa onda, noté que era el momento de dejar de sacar fotos y de prestar atención a los detalles que pudieran ser importantes para publicarlos como noticia o algo similar. Sentí que ya no me podía más la impotencia y la impaciencia de ver cómo el fuego arrasaba con todo, así es que dejé de sacar fotos e hice lo que sentí que debía hacer: intentar ayudar. La ferretería completa estaba ardiendo y seguía explotando, mientras yo corrí hacia donde estaba la señora Erica Caballeri, la esposa del dueño de todos los negocios, que estaba con un Iphone blanco en su mano. “Se nos va a quemar la manzana porque estos no van a ser capaces con dos carros, señora, présteme su teléfono para llamar a Pastene!”, le dije a la señora Erica. Pensándolo bien, mi mensaje no fue para nada tranquilizador como para alguien que está con bata de levantarse mirando como los locales por los que ha trabajado toda su vida están convirtiéndose en una nube gris que en Santiago hubiese dado para cuarta alarma de incendio. Pero por lo menos mis palabras sirvieron para que me pasara su celular y marcara el teléfono fijo de los bomberos de Capitán Pastene, distantes a 10 kilómetros (o unos 15 minutos) de Lumaco. “Ya vienen para Lumaco? (…) es un incendio en el centro, necesito unidades de agua urgente!”, dije. “Ahh, ya si van a ir”, me dijo la operadora.
Devolví el celular para ir a ayudar a mi papá que bajó la primera escala desde el carro más nuevo. Con habilidad de zapador, subió hasta el techo del supermercado y yo le entendí la jugada: en caso de habría que cortar en el techo del supermercado el fuego. “Pégale allí, en diagonal arriba!”, le gritaba a un bombero que, nervioso, comenzaba a tirar agua a la pared, teniendo fuego visible en una esquina del molino, que ya estaba quemándose por el costado más próximo a la casa donde el fuego comenzó, y aunque el olor a trigo y harina quemada todavía no salía, mi papá adivinó que por ahí era la mejor opción para atacar por las ventanas del antiguo molino de ladrillo.
El primer pitón que se armó empezó a tirar agua cuando yo le dije “gracias!” a la central de Bomberos de Traiguén, ciudad distante a una media hora desde Lumaco. Había llamado con mi celular esta vez, no importaba que fuera número fijo ni cuánto gastara. Cuando llegó el carro de Capitán Pastene, le dieron la instrucción de armar por la calle de atrás, Rodríguez, para intentar atacar por la parte posterior y resguardar otras bodegas que estaban en peligro. En la calle Santa María habían unas 30 personas que ayudaban a sujetar el solitario pitón que habían subido hasta la ventana que había despejado mi papá. Todos éramos civiles, algunos andaban hasta con pijama. Todos éramos objetivo de los numerosos celulares que grababan con un flash potente, no tan potente como el fulgor de las llamas que seguían consumiendo la ferretería, el depósito de harina y se acercaban al molino. El naranja iluminaba los rostros de más de 200 personas que se agolparon en la calle para mirar el dantesco espectáculo. “No se nos puede quemar el supermercado!” decía la gente. Había una cabra, de unos 16 años, que se había puesto a llorar porque en los grifos no salía agua. Un borrachito quería ayudar a poner otra escala, pero sus hijas lo apartaron. Con otras cinco personas la colocamos, haciéndole el quite a los cables que seguían electrificados, para que subieran dos bomberos hacia donde estaba mi papá con otro grupo de unos 10 civiles. De pronto vi un casco blanco que se perdió de nuevo dos cuadras hacia arriba, donde está el cuartel. El comandante de Bomberos de Lumaco es amigo mío. Me conoció desde chico. Sebastián Méndez es sonidista y tiene 27 años. “Llegó Pastene, viene Traiguén a mitad de camino”, le dije cuando iba entrando. “Llamo a Angol?”, le dije. “Dale no más” me dijo cuando me prestó “la pera” de la base del cuartel, colocándolo en la frecuencia 5-1 de Los Sauces. “Central Lumaco a Central Los Sauces (…) para que haga contacto con Angol solicitándole una unidad de agua por un incendio en el centro de la ciudad…”
Cuando volví corriendo mi papá me dijo que ya tenían cortado por la ventana el fuego. La construcción de ladrillo del galpón, con divisiones irregulares, permitió que el agua lanzada desde ahí llegara a las llamas que estaban por debajo, antes de que abrieran el portón por donde yo después me metí (sin casco ni nada) como ayudante pitonero con un bombero. No nos metimos muy adentro porque al fondo seguía ardiendo fuerte y la manguera no daba más.
El carro de la 4° de Angol llegó con 11 bomberos cuando el carro de la 3° de Traiguén, que venía con 9 voluntarios, ya tenía armado tres pitones, creo, como a las 02:30 de la madrugada. Mi mamá miraba impaciente y preocupada como sus dos hombres se metían dentro del molino, del cual todavía salía humo, para ver si ayudábamos en algo en el remate. Los 9 bomberos de Pastene que estaban por la parte posterior lograron salvar dos bodegas, pero otras dos igual resultaron destruidas, precisamente donde se guardaban las bebidas, las cervezas y todo lo líquido que se distribuía desde ahí a toda la comuna. Los 30 civiles que anduvimos ayudando por ahí poco a poco nos fuimos bajando desde el techo, saliendo desde los locales afectados y volviendo a nuestras casas.
“Como estuvo ese declarado?”, le dije a mi papá cuando íbamos llegando a la casa. Abrazados por mi mamá que bromeaba sobre nuestras capacidades bomberiles que, por muchos momentos, fueron más efectivas que las de los 15 bomberos lumaquinos que hubo en un momento, y que junto a la unión y la fuerza de los más de 30 civiles que –incluso dejando las diferencias de lado– nos propusimos doblegar el fuego, casi por el instinto de “salvar el pueblo”.
Cuando llegué a esperar el bus a las 9 en la agencia, al lado del supermercado, me encontré con la señora Erica. “Tu hijo vale oro, quedé sorprendida sobre las gestiones y lo que hacía con tu marido”, le dijo a mi mamá, que me había ido a dejar al bus. Mi papá después me contó que nos habían agradecido en la radio, a mi también, por las llamadas que había hecho “hasta con claves” para que llegara más apoyo. Yo creo que va por un instinto de “salvar el pueblo” y también por ese sentimiento altruista al que me refiero. Si un acto altruista es la acción de procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio, pues, para mí y mi papá en ese momento no fue más que “atinar a hacer algo” cuando nadie más lo hacía, o nadie tenía la cabeza fría como para reaccionar ante siete estructuras que finalmente terminaron hecho cenizas. Si no es por los civiles que doblábamos en cantidad a los bomberos, se nos quemaba una cuadra completa del pueblo.
Cuando pasé este miércoles por la Segunda Compañía de Temuco (especialidad Hazmat), linda familia bomberil cuyo cuartel me acoge en tardes en que tengo tiempo después de la universidad, me dijeron “deberías haber dicho que ardían productos químicos y hubiésemos ido, aunque nos hubiésemos demorado dos horas!”. Bueno, para la próxima será. Aunque espero que para la próxima ya sea bombero, pero siempre con mi papá ayudando.
Por Juan Carlos Poblete González.
bombadecima.cl