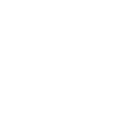En el corazón de la materia
Si caváramos un hoyo de 100 metros de profundidad nos toparíamos con un escenario digno de las guaridas subterráneas de los villanos de James Bond. Un túnel de tres metros de diámetro, con alumbrado chillón, desaparece en la distancia describiendo una curva, y se interrumpe cada pocos kilómetros por recintos de gran altura, repletos de pesadas estructuras de acero, cables, tuberías, imanes, alambres, ductos, pasarelas y artefactos enigmáticos.
Todo este inframundo tecnológico es un enorme instrumento científico, específicamente un acelerador de partículas: la cerbatana atómica más poderosa jamás construida. Llamado el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), su propósito es simple pero ambicioso: descifrar el código del mundo físico, descubrir de qué está hecho el universo; es decir, llegar al verdadero fondo de las cosas.
En algún momento de los próximos meses, dos haces de partículas correrán en direcciones opuestas por el túnel, que forma un anillo subterráneo con una circunferencia de unos veintisiete kilómetros. Las partículas serán guiadas por más de mil imanes cilíndricos superenfriados, unidos como una tira de salchichas. Los haces convergerán en cuatro sitios y las partículas chocarán unas contra otras a velocidades muy cercanas a la de la luz. Si todo sale bien, los violentos choques transformarán la materia en grandes estallidos de energía, que a su vez se condensarán formando varios tipos de partículas fascinantes, algunas nunca antes vistas. Esa es la esencia de la física de partículas experimental: estrellar unas cosas contra otras, y ver qué otras surgen.
Todos esos montones de equipo distribuidos a través del túnel se encargarán de analizar lo que resulte de las colisiones. El más grande, ATLAS (Aparato Toroidal del LHC), tiene un detector de siete pisos de altura. El de mayor peso, CMS (Solenoide de Muones Compacto), pesa más que la Torre Eiffel. “Para buscar lo más pequeño, lo más grande es mejor”, podría ser el lema de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida por su acrónimo CERN, el laboratorio internacional que aloja al LHC.
Suena peligroso y, de hecho, lo es. Fue una medida prudente construir el LHC en un túnel. El haz de partículas podría agujerar prácticamente cualquier cosa, aunque la víctima más probable sea el aparato mismo. De hecho, ya ocurrió un desastre menor: un imán se zafó de su soporte durante una prueba en marzo de 2007. Desde entonces, se han tenido que modificar 24 imanes para arreglar esta falla en el diseño. Los encargados del LHC no están precisamente ansiosos por hablar de todo aquello que podría salir mal, quizá porque el público tiende a pensar que unos científicos locos podrían crear accidentalmente un hoyo negro que se trague a la Tierra.
Pero, entre los temores, el más factible es que el colisionador no logre encontrar aquellas cosas que según los físicos se ocultan en el sustrato profundo de la realidad. Una máquina tan grande debe producir ciencia en grande, grandes respuestas; algo que genere no sólo titulares en la prensa, sino también algunas partículas interesantes. Pero incluso un esfuerzo de tal magnitud no va a responder todas las preguntas importantes sobre la materia y la energía. Es imposible. Esto se debe a que la física de partículas nos ha enseñado una verdad esencial: la realidad no revela sus secretos fácilmente. En otras palabras, el universo es un hueso duro de roer.
Regresemos poco más de un siglo, hacia el final del XIX, y echemos un vistazo a la física del momento: una ciencia madura y muy complaciente. Había quienes creían que ya sólo faltaba limarle unas cuantas asperezas al plan de la naturaleza. Las cosas tenían un orden razonable, un universo lógico regido por las fuerzas newtonianas, donde los átomos eran la base de la materia. Los átomos eran indivisibles por definición —la palabra átomo se deriva del término griego para “indivisible”—. Pero entonces empezaron a aparecer cosas extrañas en los laboratorios: rayos X, rayos gamma, un fenómeno misterioso llamado radiactividad… El físico J. J. Thomson descubrió el electrón. Resultó que, después de todo, los átomos no eran indivisibles, sino que se componían de partes más pequeñas. ¿Era el átomo, como creía Thomson, un pudín con electrones incrustados como pasas? No. En 1911, el físico Ernest Rutherford anunció que los átomos son, en su mayor parte, espacio vacío, con la masa concentrada en un núcleo diminuto orbitado por electrones. La física sufrió una revolución tras otra. La teoría de la relatividad especial (1905) de Einstein engendró la teoría de la relatividad general (1915), y de repente incluso conceptos tan confiables como los del espacio y el tiempo absolutos se descartaron en favor del alucinante tejido del espacio-tiempo, donde nunca puede decirse que dos eventos sean simultáneos. La materia distorsiona el espacio; el espacio dicta cómo se mueve la materia. La luz es a la vez partícula y onda. La energía y la masa son intercambiables. La realidad es probabilística y no determinista. Einstein no creía que Dios juega a los dados con el universo, pero eso se volvió la ortodoxia científica. Para principios de la década de 1930, Ernest Lawrence ya había inventado el primer acelerador de partículas circular, el “ciclotrón”. Cabía en la palma de su mano.
Hoy en día el gobierno de Estados Unidos de América tiene un acelerador oculto bajo varios kilómetros cuadrados de altos pastizales y de una pequeña manada de búfalos, en las instalaciones del Fermilab, al oeste de Chicago. Al conducir por la carretera Junípero Serra, cerca de Palo Alto, California, uno pasa directamente sobre un acelerador lineal que mide tres kilómetros. El LHC cruza la frontera entre dos países. Todavía hay físicos que hacen física de escritorio –tratan de obtener grandes respuestas por medios modestos–, pero ciertamente se necesitan dispositivos enormes, poderosos y energéticos para desentrañar el tejido de la realidad.
Hoy sabemos cosas que Einstein, Rutherford, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg y el resto de los grandes físicos de hace un siglo no se hubieran imaginado. Pero no estamos para nada cerca de una teoría final sobre la realidad física. Las móleculas están hechas de átomos; los átomos de partículas llamadas protones, neutrones y electrones; los protones y neutrones (los “hadrones” que dan su nombre al colisionador) de unas cosas raras llamadas quarks y gluones, pero aquí ya entramos en una zona difusa. ¿Acaso los quarks son partículas elementales, o están hechos de algo aún más pequeño? A los electrones se les considera elementales, pero uno no se jugaría la vida por ello. Aun así, los físicos teóricos ansían la simplicidad. Les gustaría tener un modelo de la realidad en el que todo encajara a la perfección. Su modelo estándar, desarrollado en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, se considera poco manejable, como un artilugio con demasiados cabos sueltos, protuberancias y piezas dispersas. Incluye 57 partículas elementales, y muchos de los números que describen la interacción entre las partículas no tienen pies ni cabeza.
“Teníamos una teoría que empezó siendo muy hermosa y elegante –dice Joe Lykken, un teórico del Fermilab–, pero entonces alguien se metió con ella y la volvió horrenda”. El modelo estándar no es capaz de explicar varios de los grandes misterios del universo cuyas raíces están en el diminuto mundo de las partículas y las fuerzas. Si algún concepto verdaderamente extraordinario surgió de las investigaciones realizadas a lo largo del siglo pasado, es que el cosmos que hoy vemos fue alguna vez más pequeño que un átomo. Esta es la razón por la que los físicos de partículas hablan sobre cosmología y los cosmólogos sobre física de partículas: nuestra existencia y nuestro universo entero surgieron de eventos que ocurrieron en la escala más pequeña imaginable. La teoría del Big Bang nos dice que, en cierto momento, el universo conocido carecía por completo de dimensiones: ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni paso del tiempo, y se regía por leyes de la física más allá de nuestra comprensión.
¿Cómo es que un universo infinitamente denso se transformó en uno vasto y espacioso? ¿Y cómo se llenó de materia? En teoría, al expandirse el universo en sus inicios, la energía debió haberse condensado en cantidades iguales de materia y antimateria, aniquilándose entre sí al ponerse en contacto, y todo habría vuelto a ser energía pura. En teoría, el universo debería estar vacío. Pero está lleno de estrellas y planetas, encantadores pueblos franceses y todo lo demás. Los experimentos del LHC podrían ayudar a los físicos a entender cómo tuvimos la buena suerte de que el universo creciera con un poco más de materia que de antimateria.
¿Y qué hay del acertijo de la materia oscura? El escrutinio del movimiento de galaxias lejanas indica que están sujetas a más gravedad de lo que corresponde a su materia visible. Debe haber alguna materia exótica escondida en la mezcla. Una teoría llamada supersimetría podría explicarlo; plantea que en los inicios del universo cada partícula elemental tenía una contraparte mucho más masiva. El electrón pudo tener un robusto compañero al que los físicos se refieren como selectrón. El muón pudo tener al smuón. El quark al squark… Muchos de esos compañeros supersimétricos habrían sido inestables, pero un tipo de ellos pudo haber sido lo suficientemente estable como para sobrevivir desde el principio de los tiempos. Y esas partículas podrían estar atravesando nuestro cuerpo en este mismo instante, sin interactuar con la carne y los huesos. Podrían ser materia oscura.
Al estrellar pedazos de materia, que producen energías y temperaturas que no han existido desde los primeros momentos del universo, el LHC podría revelar las partículas y las fuerzas que escribieron las reglas de todo lo que siguió. Quizá ayudaría a responder una de las preguntas más básicas para cualquier forma de vida inteligente en el universo: ¿qué es este lugar? Hay en particular una pieza del rompecabezas que los físicos esperan obtener de los residuos de las colisiones de alta energía del LHC; algunos la llaman la “partícula de Dios”.
El nombre que prefieren los físicos para la partícula de Dios es el de bosón de Higgs, partícula Higgs o simplemente el Higgs, en honor al físico Peter Higgs, de la Universidad de Edimburgo, quien propuso su existencia hace más de 40 años. La mayoría de los físicos cree que debe haber un campo de Higgs que impregna todo el espacio; el bosón de Higgs sería el portador del campo e interactuaría con otras partículas, así como un caballero Jedi de Star Wars es portador de “la fuerza”. El Higgs es parte crucial del modelo estándar de la física de partículas, pero nadie lo ha encontrado nunca.
El físico teórico John Ellis es uno de los científicos del CERN que están en busca del Higgs. Trabaja entre torres monumentales de artículos científicos que parecen desafiar las leyes normales de la gravedad. Tiene una melena gris y una larga barba blanca y, con todo respeto, parece que pertenece a la cima de una montaña en el Tíbet.
Ellis explica que el campo de Higgs es, en teoría, lo que les da masa a las partículas elementales. Ofrece una analogía: las diferentes partículas elementales, dice, son como una multitud de gente que corre en el lodo. Algunas partículas, como los quarks, llevan botas grandes que atrapan mucho lodo; otras, como los electrones, tienen pequeños zapatos que apenas recogen algo de lodo. Los fotones no usan zapatos, sólo se deslizan por encima del lodo sin recoger ni siquiera un poco. Y el campo de Higgs es el lodo.
Se cree que el bosón de Higgs es masivo en comparación con la mayoría de las partículas subatómicas. Podría tener de 100 a 200 veces la masa del protón. Por eso se necesita un colisionador tan inmenso para producir un Higgs: cuanto más energía haya en la colisión, más masivas serán las partículas resultantes. Pero una partícula gigante como el Higgs también sería, como todas las partículas de gran tamaño, inestable. No es el tipo de partícula que se queda por ahí para que podamos detectarla; en una fracción de una fracción de una fracción de segundo decaería formando otras partículas. Lo que el LHC puede hacer es crear un pequeño estallido de energía, compacto, del cual un Higgs podría surgir para existir durante el tiempo necesario y con la vivacidad suficiente para poder reconocerlo.
Construir un artilugio como el LHC para encontrar el Higgs es un poco como emprender la profesión de comediante esperando algún día hacer un número que no sólo parta de risa al público, sino que además sea un palíndromo.
Es posible bajar en elevador hasta el túnel del LHC si se usa un casco y se lleva una máscara de oxígeno para emergencias. Cuando estuve ahí me encontré con un gran proyecto todavía en proceso de construcción, con el ruido usual de los sopletes y las sierras metálicas. Los trabajadores estaban colocando imanes.
Ahora ya terminaron el proceso, e instalaron más de mil seiscientos imanes. La mayoría miden la mitad de una cancha de baloncesto y pesan más de treinta toneladas. Pero curiosamente, ninguno de estos imanes acelerará partículas. La aceleración provendrá de ondas eléctricas producidas por otro aparato que impulsará las partículas alrededor del anillo. El trabajo de los imanes será encausar a los haces de partículas para que se curven ligeramente alrededor del anillo. Muchas partículas que se mueven a una velocidad tan cercana a la de la luz tienen un solo propósito en la vida: continuar moviéndose hacia adelante. Por eso la trayectoria curva se consigue gradualmente y es la razón por la que la circunferencia del anillo mide 27 kilómetros.
Cuando las partículas choquen, producirán una lluvia de residuos a medida que su energía se transforme en masa. Los físicos no verán en esa lluvia al Higgs como tal, pero dos de los cuatro grandes experimentos que se llevarán a cabo con el LHC son capaces de registrar los residuos del Higgs desintegrándose: la señal delatora de que un Higgs se está descomponiendo. Se supone que sólo una colisión rara –una en varios billones– producirá un Higgs. De la mayoría de las colisiones no resultará nada de gran interés. La partícula –o más bien sus restos– aparecerá en las computadoras de un detector. La encontrarán buscando entre cantidades masivas de datos, que se miden en petabytes: miles de billones de bits. Uno de los grandes problemas que tiene el CERN es cómo decidir si han encontrado el Higgs. ¿Cuánta evidencia se necesita? Tienen dos experimentos que competirán por encontrar la misma partícula. ¿Anunciarán el descubrimiento logrado por uno de los experimentos incluso si el otro no lo ha confirmado todavía?
La relación entre el ATLAS y el CMS es como la de Coca-Cola y Pepsi. Trabajan en el mismo campo pero usando técnicas distintas. Y son muy competitivas. Cuando visité el ATLAS, Peter Jenni, el hombre que estaba a cargo, se enteró de que yo había visto antes el experimento del CMS. “Ahora verás algo más grande”, me dijo. Su voz tenía un tono que parecía insinuar “mi detector es mejor que el de ellos”. El CMS fue construido en la superficie y será bajado en varias piezas grandes por un ducto, hasta una caverna adyacente al túnel. Con poco tacto, le pregunté a Dave Barney, uno de los científicos del CMS, lo que pasaría si algo fallara y una parte cayera. “Eso no va a ocurrir –me dijo con ferocidad–. Es la peor cosa imaginable”.
Un cínico podría decir que esta investigación no tiene ninguna utilidad práctica, que puede haber mejores usos para todo el dinero y la inteligencia invertidos en esos cañones de partículas. Pero vivimos en una civilización moldeada por la física. Sabemos que las fuerzas que hay en los átomos son tan poderosas que, si fueran desatadas y dirigidas contra la humanidad, podrían destruir ciudades enteras en un instante. La computadora portátil en la que estoy escribiendo utiliza microprocesadores que no existirían si no hubiéramos descubierto la física cuántica y el estrafalario comportamiento de los electrones. Este artículo será publicado en la World Wide Web, que fue inventada por el computólogo Tim Berners-Lee en el CERN. Quizá lo esté leyendo mientras escucha su iPod, el cual no existiría si no fuera por algo llamado “magnetorresistencia gigante”. Dos físicos la descubrieron de manera independiente a finales de la década de los ochenta del siglo XX, sin pensar mucho en cómo podría llegar a aplicarse. Resultó crucial para fabricar pequeños aparatos electrónicos que usan discos duros magnetizados. Estos físicos ganaron el premio Nobel en 2007, y tenemos ahora un estupendo sistema de sonido más pequeño que una barra de chocolate Hershey’s.
Cuando le pregunté a Peter Jenni sobre la importancia del LHC, dijo: “La humanidad es distinta de una colonia de hormigas. Tenemos curiosidad intelectual; necesitamos entender los mecanismos de la vida y del universo“. Y cualquiera que piense que estas máquinas son artilugios sin alma debería escuchar a Richard Jacobsson. El LHC reemplazará a un detector de partículas con el que él trabajó durante una década. Llegó a conocer cada centímentro de ese instrumento. Entendía sus estados de ánimo y su temperamento. El día que los ingenieros llegaron a desmontarlo, Jacobsson estaba abrumado de emoción. “Se me salían las lágrimas –dice–. Cuando cortaron los cables, pensé que le saldría sangre“. Ahora hay vidas enteras que giran alrededor de la nueva máquina, con la que los físicos han soñado desde los años ochenta. Muchas personas en el CERN esperan obtener algo más que respuestas, les gustaría develar nuevos misterios. John Ellis confesó que ni siquiera le importaría que el LHC no encontrara un Higgs: “A muchos de los teóricos nos parecería mucho más interesante ese fracaso que hallar otra aburrida partícula que algún teórico predijo hace 45 años”.
Los nuevos misterios parecen una apuesta segura. Después de todo, el universo no parecer estar construido a conveniencia de nuestras investigaciones. Somos unas grandes y descuidadas criaturas de carne y hueso que ni siquiera hemos hecho un buen censo de las especies de bacterias que habitan nuestro cuerpo. Un día le pregunté a George Smoot, un físico galardonado con el premio Nobel, si pensaba que nuestras preguntas más básicas algún día serían resueltas. Me dijo: “Depende de cómo me sienta cada día, pero cuando voy al trabajo siempre estoy apostando a que el universo es simple, simétrico y estéticamente agradable, un universo que nosotros los humanos, con nuestra perspectiva limitada, algún día entenderemos”.
Revista National Geographic en español
Si caváramos un hoyo de 100 metros de profundidad nos toparíamos con un escenario digno de las guaridas subterráneas de los villanos de James Bond. Un túnel de tres metros de diámetro, con alumbrado chillón, desaparece en la distancia describiendo una curva, y se interrumpe cada pocos kilómetros por recintos de gran altura, repletos de pesadas estructuras de acero, cables, tuberías, imanes, alambres, ductos, pasarelas y artefactos enigmáticos.
Todo este inframundo tecnológico es un enorme instrumento científico, específicamente un acelerador de partículas: la cerbatana atómica más poderosa jamás construida. Llamado el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), su propósito es simple pero ambicioso: descifrar el código del mundo físico, descubrir de qué está hecho el universo; es decir, llegar al verdadero fondo de las cosas.
En algún momento de los próximos meses, dos haces de partículas correrán en direcciones opuestas por el túnel, que forma un anillo subterráneo con una circunferencia de unos veintisiete kilómetros. Las partículas serán guiadas por más de mil imanes cilíndricos superenfriados, unidos como una tira de salchichas. Los haces convergerán en cuatro sitios y las partículas chocarán unas contra otras a velocidades muy cercanas a la de la luz. Si todo sale bien, los violentos choques transformarán la materia en grandes estallidos de energía, que a su vez se condensarán formando varios tipos de partículas fascinantes, algunas nunca antes vistas. Esa es la esencia de la física de partículas experimental: estrellar unas cosas contra otras, y ver qué otras surgen.
Todos esos montones de equipo distribuidos a través del túnel se encargarán de analizar lo que resulte de las colisiones. El más grande, ATLAS (Aparato Toroidal del LHC), tiene un detector de siete pisos de altura. El de mayor peso, CMS (Solenoide de Muones Compacto), pesa más que la Torre Eiffel. “Para buscar lo más pequeño, lo más grande es mejor”, podría ser el lema de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida por su acrónimo CERN, el laboratorio internacional que aloja al LHC.
Suena peligroso y, de hecho, lo es. Fue una medida prudente construir el LHC en un túnel. El haz de partículas podría agujerar prácticamente cualquier cosa, aunque la víctima más probable sea el aparato mismo. De hecho, ya ocurrió un desastre menor: un imán se zafó de su soporte durante una prueba en marzo de 2007. Desde entonces, se han tenido que modificar 24 imanes para arreglar esta falla en el diseño. Los encargados del LHC no están precisamente ansiosos por hablar de todo aquello que podría salir mal, quizá porque el público tiende a pensar que unos científicos locos podrían crear accidentalmente un hoyo negro que se trague a la Tierra.
Pero, entre los temores, el más factible es que el colisionador no logre encontrar aquellas cosas que según los físicos se ocultan en el sustrato profundo de la realidad. Una máquina tan grande debe producir ciencia en grande, grandes respuestas; algo que genere no sólo titulares en la prensa, sino también algunas partículas interesantes. Pero incluso un esfuerzo de tal magnitud no va a responder todas las preguntas importantes sobre la materia y la energía. Es imposible. Esto se debe a que la física de partículas nos ha enseñado una verdad esencial: la realidad no revela sus secretos fácilmente. En otras palabras, el universo es un hueso duro de roer.
Regresemos poco más de un siglo, hacia el final del XIX, y echemos un vistazo a la física del momento: una ciencia madura y muy complaciente. Había quienes creían que ya sólo faltaba limarle unas cuantas asperezas al plan de la naturaleza. Las cosas tenían un orden razonable, un universo lógico regido por las fuerzas newtonianas, donde los átomos eran la base de la materia. Los átomos eran indivisibles por definición —la palabra átomo se deriva del término griego para “indivisible”—. Pero entonces empezaron a aparecer cosas extrañas en los laboratorios: rayos X, rayos gamma, un fenómeno misterioso llamado radiactividad… El físico J. J. Thomson descubrió el electrón. Resultó que, después de todo, los átomos no eran indivisibles, sino que se componían de partes más pequeñas. ¿Era el átomo, como creía Thomson, un pudín con electrones incrustados como pasas? No. En 1911, el físico Ernest Rutherford anunció que los átomos son, en su mayor parte, espacio vacío, con la masa concentrada en un núcleo diminuto orbitado por electrones. La física sufrió una revolución tras otra. La teoría de la relatividad especial (1905) de Einstein engendró la teoría de la relatividad general (1915), y de repente incluso conceptos tan confiables como los del espacio y el tiempo absolutos se descartaron en favor del alucinante tejido del espacio-tiempo, donde nunca puede decirse que dos eventos sean simultáneos. La materia distorsiona el espacio; el espacio dicta cómo se mueve la materia. La luz es a la vez partícula y onda. La energía y la masa son intercambiables. La realidad es probabilística y no determinista. Einstein no creía que Dios juega a los dados con el universo, pero eso se volvió la ortodoxia científica. Para principios de la década de 1930, Ernest Lawrence ya había inventado el primer acelerador de partículas circular, el “ciclotrón”. Cabía en la palma de su mano.
Hoy en día el gobierno de Estados Unidos de América tiene un acelerador oculto bajo varios kilómetros cuadrados de altos pastizales y de una pequeña manada de búfalos, en las instalaciones del Fermilab, al oeste de Chicago. Al conducir por la carretera Junípero Serra, cerca de Palo Alto, California, uno pasa directamente sobre un acelerador lineal que mide tres kilómetros. El LHC cruza la frontera entre dos países. Todavía hay físicos que hacen física de escritorio –tratan de obtener grandes respuestas por medios modestos–, pero ciertamente se necesitan dispositivos enormes, poderosos y energéticos para desentrañar el tejido de la realidad.
Hoy sabemos cosas que Einstein, Rutherford, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg y el resto de los grandes físicos de hace un siglo no se hubieran imaginado. Pero no estamos para nada cerca de una teoría final sobre la realidad física. Las móleculas están hechas de átomos; los átomos de partículas llamadas protones, neutrones y electrones; los protones y neutrones (los “hadrones” que dan su nombre al colisionador) de unas cosas raras llamadas quarks y gluones, pero aquí ya entramos en una zona difusa. ¿Acaso los quarks son partículas elementales, o están hechos de algo aún más pequeño? A los electrones se les considera elementales, pero uno no se jugaría la vida por ello. Aun así, los físicos teóricos ansían la simplicidad. Les gustaría tener un modelo de la realidad en el que todo encajara a la perfección. Su modelo estándar, desarrollado en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, se considera poco manejable, como un artilugio con demasiados cabos sueltos, protuberancias y piezas dispersas. Incluye 57 partículas elementales, y muchos de los números que describen la interacción entre las partículas no tienen pies ni cabeza.
“Teníamos una teoría que empezó siendo muy hermosa y elegante –dice Joe Lykken, un teórico del Fermilab–, pero entonces alguien se metió con ella y la volvió horrenda”. El modelo estándar no es capaz de explicar varios de los grandes misterios del universo cuyas raíces están en el diminuto mundo de las partículas y las fuerzas. Si algún concepto verdaderamente extraordinario surgió de las investigaciones realizadas a lo largo del siglo pasado, es que el cosmos que hoy vemos fue alguna vez más pequeño que un átomo. Esta es la razón por la que los físicos de partículas hablan sobre cosmología y los cosmólogos sobre física de partículas: nuestra existencia y nuestro universo entero surgieron de eventos que ocurrieron en la escala más pequeña imaginable. La teoría del Big Bang nos dice que, en cierto momento, el universo conocido carecía por completo de dimensiones: ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni paso del tiempo, y se regía por leyes de la física más allá de nuestra comprensión.
¿Cómo es que un universo infinitamente denso se transformó en uno vasto y espacioso? ¿Y cómo se llenó de materia? En teoría, al expandirse el universo en sus inicios, la energía debió haberse condensado en cantidades iguales de materia y antimateria, aniquilándose entre sí al ponerse en contacto, y todo habría vuelto a ser energía pura. En teoría, el universo debería estar vacío. Pero está lleno de estrellas y planetas, encantadores pueblos franceses y todo lo demás. Los experimentos del LHC podrían ayudar a los físicos a entender cómo tuvimos la buena suerte de que el universo creciera con un poco más de materia que de antimateria.
¿Y qué hay del acertijo de la materia oscura? El escrutinio del movimiento de galaxias lejanas indica que están sujetas a más gravedad de lo que corresponde a su materia visible. Debe haber alguna materia exótica escondida en la mezcla. Una teoría llamada supersimetría podría explicarlo; plantea que en los inicios del universo cada partícula elemental tenía una contraparte mucho más masiva. El electrón pudo tener un robusto compañero al que los físicos se refieren como selectrón. El muón pudo tener al smuón. El quark al squark… Muchos de esos compañeros supersimétricos habrían sido inestables, pero un tipo de ellos pudo haber sido lo suficientemente estable como para sobrevivir desde el principio de los tiempos. Y esas partículas podrían estar atravesando nuestro cuerpo en este mismo instante, sin interactuar con la carne y los huesos. Podrían ser materia oscura.
Al estrellar pedazos de materia, que producen energías y temperaturas que no han existido desde los primeros momentos del universo, el LHC podría revelar las partículas y las fuerzas que escribieron las reglas de todo lo que siguió. Quizá ayudaría a responder una de las preguntas más básicas para cualquier forma de vida inteligente en el universo: ¿qué es este lugar? Hay en particular una pieza del rompecabezas que los físicos esperan obtener de los residuos de las colisiones de alta energía del LHC; algunos la llaman la “partícula de Dios”.
El nombre que prefieren los físicos para la partícula de Dios es el de bosón de Higgs, partícula Higgs o simplemente el Higgs, en honor al físico Peter Higgs, de la Universidad de Edimburgo, quien propuso su existencia hace más de 40 años. La mayoría de los físicos cree que debe haber un campo de Higgs que impregna todo el espacio; el bosón de Higgs sería el portador del campo e interactuaría con otras partículas, así como un caballero Jedi de Star Wars es portador de “la fuerza”. El Higgs es parte crucial del modelo estándar de la física de partículas, pero nadie lo ha encontrado nunca.
El físico teórico John Ellis es uno de los científicos del CERN que están en busca del Higgs. Trabaja entre torres monumentales de artículos científicos que parecen desafiar las leyes normales de la gravedad. Tiene una melena gris y una larga barba blanca y, con todo respeto, parece que pertenece a la cima de una montaña en el Tíbet.
Ellis explica que el campo de Higgs es, en teoría, lo que les da masa a las partículas elementales. Ofrece una analogía: las diferentes partículas elementales, dice, son como una multitud de gente que corre en el lodo. Algunas partículas, como los quarks, llevan botas grandes que atrapan mucho lodo; otras, como los electrones, tienen pequeños zapatos que apenas recogen algo de lodo. Los fotones no usan zapatos, sólo se deslizan por encima del lodo sin recoger ni siquiera un poco. Y el campo de Higgs es el lodo.
Se cree que el bosón de Higgs es masivo en comparación con la mayoría de las partículas subatómicas. Podría tener de 100 a 200 veces la masa del protón. Por eso se necesita un colisionador tan inmenso para producir un Higgs: cuanto más energía haya en la colisión, más masivas serán las partículas resultantes. Pero una partícula gigante como el Higgs también sería, como todas las partículas de gran tamaño, inestable. No es el tipo de partícula que se queda por ahí para que podamos detectarla; en una fracción de una fracción de una fracción de segundo decaería formando otras partículas. Lo que el LHC puede hacer es crear un pequeño estallido de energía, compacto, del cual un Higgs podría surgir para existir durante el tiempo necesario y con la vivacidad suficiente para poder reconocerlo.
Construir un artilugio como el LHC para encontrar el Higgs es un poco como emprender la profesión de comediante esperando algún día hacer un número que no sólo parta de risa al público, sino que además sea un palíndromo.
Es posible bajar en elevador hasta el túnel del LHC si se usa un casco y se lleva una máscara de oxígeno para emergencias. Cuando estuve ahí me encontré con un gran proyecto todavía en proceso de construcción, con el ruido usual de los sopletes y las sierras metálicas. Los trabajadores estaban colocando imanes.
Ahora ya terminaron el proceso, e instalaron más de mil seiscientos imanes. La mayoría miden la mitad de una cancha de baloncesto y pesan más de treinta toneladas. Pero curiosamente, ninguno de estos imanes acelerará partículas. La aceleración provendrá de ondas eléctricas producidas por otro aparato que impulsará las partículas alrededor del anillo. El trabajo de los imanes será encausar a los haces de partículas para que se curven ligeramente alrededor del anillo. Muchas partículas que se mueven a una velocidad tan cercana a la de la luz tienen un solo propósito en la vida: continuar moviéndose hacia adelante. Por eso la trayectoria curva se consigue gradualmente y es la razón por la que la circunferencia del anillo mide 27 kilómetros.
Cuando las partículas choquen, producirán una lluvia de residuos a medida que su energía se transforme en masa. Los físicos no verán en esa lluvia al Higgs como tal, pero dos de los cuatro grandes experimentos que se llevarán a cabo con el LHC son capaces de registrar los residuos del Higgs desintegrándose: la señal delatora de que un Higgs se está descomponiendo. Se supone que sólo una colisión rara –una en varios billones– producirá un Higgs. De la mayoría de las colisiones no resultará nada de gran interés. La partícula –o más bien sus restos– aparecerá en las computadoras de un detector. La encontrarán buscando entre cantidades masivas de datos, que se miden en petabytes: miles de billones de bits. Uno de los grandes problemas que tiene el CERN es cómo decidir si han encontrado el Higgs. ¿Cuánta evidencia se necesita? Tienen dos experimentos que competirán por encontrar la misma partícula. ¿Anunciarán el descubrimiento logrado por uno de los experimentos incluso si el otro no lo ha confirmado todavía?
La relación entre el ATLAS y el CMS es como la de Coca-Cola y Pepsi. Trabajan en el mismo campo pero usando técnicas distintas. Y son muy competitivas. Cuando visité el ATLAS, Peter Jenni, el hombre que estaba a cargo, se enteró de que yo había visto antes el experimento del CMS. “Ahora verás algo más grande”, me dijo. Su voz tenía un tono que parecía insinuar “mi detector es mejor que el de ellos”. El CMS fue construido en la superficie y será bajado en varias piezas grandes por un ducto, hasta una caverna adyacente al túnel. Con poco tacto, le pregunté a Dave Barney, uno de los científicos del CMS, lo que pasaría si algo fallara y una parte cayera. “Eso no va a ocurrir –me dijo con ferocidad–. Es la peor cosa imaginable”.
Un cínico podría decir que esta investigación no tiene ninguna utilidad práctica, que puede haber mejores usos para todo el dinero y la inteligencia invertidos en esos cañones de partículas. Pero vivimos en una civilización moldeada por la física. Sabemos que las fuerzas que hay en los átomos son tan poderosas que, si fueran desatadas y dirigidas contra la humanidad, podrían destruir ciudades enteras en un instante. La computadora portátil en la que estoy escribiendo utiliza microprocesadores que no existirían si no hubiéramos descubierto la física cuántica y el estrafalario comportamiento de los electrones. Este artículo será publicado en la World Wide Web, que fue inventada por el computólogo Tim Berners-Lee en el CERN. Quizá lo esté leyendo mientras escucha su iPod, el cual no existiría si no fuera por algo llamado “magnetorresistencia gigante”. Dos físicos la descubrieron de manera independiente a finales de la década de los ochenta del siglo XX, sin pensar mucho en cómo podría llegar a aplicarse. Resultó crucial para fabricar pequeños aparatos electrónicos que usan discos duros magnetizados. Estos físicos ganaron el premio Nobel en 2007, y tenemos ahora un estupendo sistema de sonido más pequeño que una barra de chocolate Hershey’s.
Cuando le pregunté a Peter Jenni sobre la importancia del LHC, dijo: “La humanidad es distinta de una colonia de hormigas. Tenemos curiosidad intelectual; necesitamos entender los mecanismos de la vida y del universo“. Y cualquiera que piense que estas máquinas son artilugios sin alma debería escuchar a Richard Jacobsson. El LHC reemplazará a un detector de partículas con el que él trabajó durante una década. Llegó a conocer cada centímentro de ese instrumento. Entendía sus estados de ánimo y su temperamento. El día que los ingenieros llegaron a desmontarlo, Jacobsson estaba abrumado de emoción. “Se me salían las lágrimas –dice–. Cuando cortaron los cables, pensé que le saldría sangre“. Ahora hay vidas enteras que giran alrededor de la nueva máquina, con la que los físicos han soñado desde los años ochenta. Muchas personas en el CERN esperan obtener algo más que respuestas, les gustaría develar nuevos misterios. John Ellis confesó que ni siquiera le importaría que el LHC no encontrara un Higgs: “A muchos de los teóricos nos parecería mucho más interesante ese fracaso que hallar otra aburrida partícula que algún teórico predijo hace 45 años”.
Los nuevos misterios parecen una apuesta segura. Después de todo, el universo no parecer estar construido a conveniencia de nuestras investigaciones. Somos unas grandes y descuidadas criaturas de carne y hueso que ni siquiera hemos hecho un buen censo de las especies de bacterias que habitan nuestro cuerpo. Un día le pregunté a George Smoot, un físico galardonado con el premio Nobel, si pensaba que nuestras preguntas más básicas algún día serían resueltas. Me dijo: “Depende de cómo me sienta cada día, pero cuando voy al trabajo siempre estoy apostando a que el universo es simple, simétrico y estéticamente agradable, un universo que nosotros los humanos, con nuestra perspectiva limitada, algún día entenderemos”.
Revista National Geographic en español